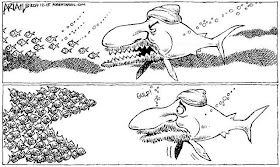La
forma original de organización política moderna fue el Estado-nación que se
desarrolló en Europa a partir del siglo XVI. El absolutismo impuso el Estado unitario,
centralizador, jerárquico y con una autoridad única omnipotente en la que
prevalecía la indivisibilidad de la soberanía. Su extensión en Europa se
produjo con la expansión del modelo jacobino de la Revolución francesa, que trajo
consigo un proceso de centralización del poder en manos del Estado como uno de
los rasgos distintivos de la Revolución. A partir de ese momento, el Estado
unitario se extendió hasta convertirse en el modelo de organización estatal
europeo por antonomasia.
El
Estado federal moderno, antítesis del unitario, surgió con la Constitución de
los Estados Unidos de 1787, la primera Federación moderna, que sirvió de modelo
para otras federaciones posteriores. Se pueden establecer tres periodos temporales
del modelo de Estado federal. El primer periodo se inicia con la adopción del
federalismo en la génesis de los Estados Unidos. En este periodo nació la Federación
Suiza (1848) con un modelo confederal precedente (la Confederación Helvética) y
una guerra civil previa. Canadá se convirtió en federación en 1867 y Australia
en 1901. Además, algunos países latinoamericanos adoptaron el modelo federal en
este mismo periodo.
Un
segundo periodo corresponde a la adopción de modelos federales por parte de
antiguas colonias independizadas en Asia y África durante la segunda mitad del
siglo XX, lo que fue en gran medida una solución para reunificar comunidades
multiétnicas. Finalmente, desde los años 60 del siglo pasado asistimos a la
denominada “era del federalismo”, o la “revolución federalista”, es decir, al
tránsito de un mundo de Estados diseñados en gran medida siguiendo el modelo
del Estado-nación a un mundo de soberanía limitada del modelo territorial
federal, en especial, de los diseños institucionales de federalismo asimétrico
que permiten acomodar la diversidad.
Según el Handbook of Federal Countries (McGill-Queen’s University Press, 2005), el
40% de la población mundial vive en sistemas políticos federales. Según este vademécum
federalista, existe una docena de democracias con economías avanzadas en el
mundo que son Estados federales: Alemania, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, India, México y Suiza. Nótese
que el modelo autonómico español se incluye en este último período, dando así
la razón a lo que sostienen algunos constitucionalistas españoles.
“Una
sociedad de sociedades”: así definía Montesquieu el federalismo, un sistema
bajo el que viven en la actualidad cientos de millones de personas. Sin
embargo, su indiscutible preponderancia va unida a una enorme disparidad. El federalismo es esencialmente una forma de organización territorial
del Estado compatible con cualquier régimen sea monárquico o republicano, que
no implica la desaparición del Estado sino una limitación de la soberanía a
través del principio de autonomía y gobierno compartido entre instituciones que controlan
ámbitos territoriales diferentes.
Aunque
el federalismo es poliédrico, los requisitos básicos de la Federación son tres:
la descentralización, la división del poder por territorios y la existencia de
una Constitución que garantiza las dos premisas anteriores, de tal modo que se
establece un sistema con poderes distribuidos entre gobiernos sin que se pueda
hablar de rango superior o inferior, es decir, que no se puede representar como
una estructura de poder jerárquico piramidal. Se trata, pues, de un sistema nacional desagregado en
niveles de gobierno dual (o múltiple), cada uno de los cuales ejerce autoridad
exclusiva sobre áreas constitucionalmente determinadas, pero en el que sólo un
nivel de gobierno, el Gobierno central, además de asumir competencias generales
que afectan a todos por igual, es internacionalmente soberano.
Por tanto, el federalismo implica la
existencia de (al menos) dos niveles de gobierno constitucionalmente determinados y con poderes separados entre las instituciones centrales y las periféricas.
Así se habla de dos soberanías, una soberanía estatal o centralizada y una
soberanía periférica o descentralizada. La clave está en la división de funciones entre el Gobierno central y las de los
territorios federados o “subestatales” -que reciben distintas denominaciones:
estados, provincias, landers,
cantones, repúblicas, etc.-, de modo que algunas materias
son exclusivas de los gobiernos subestatales y otras de los gobiernos centrales.
Existen tres tipos de modelos federales. El punto de partida es la Federación “coming together”, es decir, aquella cuyo propósito es la unión de las partes. El prototipo es el pacto federal de la Constitución
estadounidense, que supone que existen previamente
las partes, las cuales deciden libremente unir sus soberanías para crear una Federación. Las tres palabras grabadas en el
anverso del emblema nacional estadounidense, E pluribus unum (“de
muchos, uno”), resumen el espíritu de este modelo reunificador de la
diversidad. Suiza y Australia se ajustan
también a este modelo.
El segundo tipo es el “holding together” que surge de modelos
unitarios en los que el proceso de federalización se produce para mantener un Estado como unidad política en un régimen
democrático. En este caso los poderes se ‘devuelven’ a los Estados. En este tipo se incluyen los casos de India,
Bélgica y España. La tipología
federalista se completa con el “putting
together”, que corresponde
a la formación no deseada y no democrática
de una federación. El paradigma fue la integración y articulación de las repúblicas en la extinta Unión
Soviética. La coerción es el elemento
que separa este modelo territorial de los auténticos modelos federales
democráticos.
Los orígenes de las federaciones afectan también a la distribución de
poderes, que varía de modelo a modelo de
manera considerable. A pesar de las variaciones
sustanciales entre sistemas federales, se pueden establecer algunas pautas generales. En general, cuanto más homogénea es la sociedad, más poder es asignado al Gobierno federal, y cuanto
más heterogénea, más poderes a las unidades
subestatales. Atendiendo a su división
entre el Gobierno central y el de
los territorios federados, existen
tres tipos de competencias: exclusivas (cuando pertenecen a una sola Administración
con exclusión de las demás), compartidas o concurrentes y residuales. En la mayoría de los Estados federales, las
relaciones internacionales, la defensa,
la economía y la unión monetaria, los poderes fiscales y el transporte interregional
son poderes exclusivos del Gobierno central.
Por otro lado, las competencias relativas a asuntos sociales en general
(educación, sanidad, bienestar social y trabajo, orden y seguridad y gobierno
local) se atribuyen a los gobiernos territoriales, aunque algunas de estas materias son compartidas, como
suelen ser el caso también de agricultura
y medioambiente.
Aquellos Estados federales nacidos de la agregación de unidades
políticas preexistentes, como ocurre con Estados Unidos, Australia o Suiza, suelen
definir un conjunto de poderes federales limitados, tanto exclusivos como
concurrentes, con poderes residuales o no especificados otorgados a las
unidades territoriales. Por su parte, los Estados federales como Bélgica o
España, nacidos de un proceso de devolución de un Estado previamente unitario,
suelen estructurarse a la inversa, especifican los poderes regionales y dejan las
competencias residuales en manos del Gobierno central.
En nuesto Estado de las autonomías, la definición del Estado compuesto
está íntimamente ligada al
modelo que surgió en la Transición. Según algunos constitucionalistas, el
peculiar modelo español resultaría ser un híbrido entre el modelo de Estado
unitario y el modelo de Estado federal,
aunque una buena parte de ellos se inclinan por considerar que, dado que el Estado autonómico es una forma de
distribución territorial del poder
constitucionalmente establecida, el modelo se ajusta a las premisas esenciales
del federalismo más avanzado.
Me ocuparé de ello en una próxima entrada.